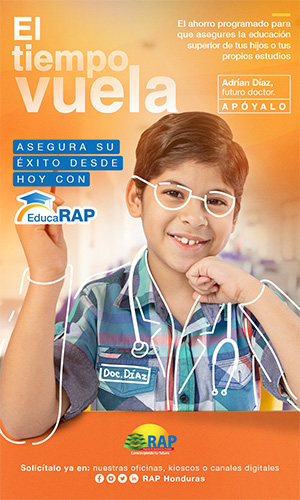La capital turística de Colombia impulsa un plan contra la prostitución en el centro para “restablecer el orden público” sin abordar las causas más profundas del problema. Muchas familias vulnerables permiten y fomentan la venta de los cuerpos de sus hijos. “Para la policía no somos nada”, relata una mujer.
Por El País
Los bancos de la Plaza de los Estudiantes de Cartagena están ocupados esta noche de un viernes de febrero. En uno, varios jóvenes beben latas de cerveza. En otro, un hombre parece estar esperando a alguien. En el más escondido, se sientan tres mujeres mirando al frente. A la policía esa tercera escena le incomoda y cuatro agentes se acercan para obligarlas a ponerse de pie. Dos de las jóvenes se levantan de un salto, pero la última habla por teléfono sin inmutarse hasta que un policía la agarra. La mujer se revuelve, grita y bracea. Desde enero, la lucha contra la explotación sexual en el centro histórico obliga a las prostitutas a no pararse nunca. Policías en moto las dispersan haciendo sonar sus sirenas. El plan para sacarlas del epicentro de la ciudad más turística de Colombia pasa por hacerlas circular. Son las eternas caminantes de la noche.
Casi a rastras, la mujer del teléfono es trasladada hasta la comisaría. Este viernes dormirá en prisión mientras, cuentan las compañeras, sus hijos menores amanecerán solos en casa. Las otras dos mujeres se pierden por la calle del Candilejo lamentando su mala suerte. En realidad solo hace unas horas que se conocen. Una de ellas se traslada desde Bucaramanga a Cartagena unos días cada dos meses para ganar en la calle el dinero con el que mantener a su hija y tiene muy clara cuál es la regla de oro: “Siempre trato de ser invisible porque para la policía nosotras no somos nada”. Hace cinco años que llegó a Colombia desde Venezuela, tiene 24 y esta es su única fuente de ingresos.
Para el nuevo alcalde Dumek Turbay, el plan bautizado Titán 24 para el “restablecimiento del orden público” está resultando un éxito. El cierre de numerosos locales y el asedio policial han reducido visiblemente la prostitución en el centro de la ciudad. El secretario del Interior, Bruno Hernández, explica con orgullo que la pasada Semana Santa, Cartagena recibió un turismo “familiar, religioso y deportivo”, aunque reconoce que la prostitución ni desaparece ni se erradica, simplemente se traslada a otras zonas donde es menos visible. “Las peladas [una forma de referirse a las jóvenes en Colombia] cuentan que en una noche pueden hacer hasta cinco millones de pesos [1.200 euros], no hay ningún trabajo que se equipare a eso”, razona el funcionario.
La imagen de un estadounidense entrando en un hotel de Medellín con dos adolescentes hace unas semanas dio la vuelta al mundo como un escándalo intolerable, pero la escena se repite a diario en lugares como esta ciudad caribeña partida en dos por la desigualdad. Sobre los clientes o explotadores se ha hablado mucho, pero la realidad más dramática la ponen esas mujeres o niñas que nacen marcadas con las heridas del racismo, la marginación y la necesidad de todo. Esas que tienen prohibido sentarse en un banco del parque porque afean la postal idílica que quiere vender la ciudad colonial.
Más allá de la Cartagena de las fachadas de colores, los balcones de jazmines y las calles adornadas con variopintos banderines que los visitantes suben a Instagram hay un mundo de pobreza. Un 43% de una población de casi un millón de habitantes con problemas más profundos que la estética urbana del centro. Víctimas de la segregación, la violencia o el hambre que viven en los márgenes de la sociedad y que, en algunos casos, encuentran en la prostitución la única forma a su alcance de integrarse en una ciudad que gira alrededor del turismo y parece haberse olvidado de ellos.
El abismo infantil
Desde la calle apenas se vislumbran una decena de pares de ojos abiertos que miran como búhos. Es un viernes de abril y la música atraviesa los barrotes de hierro de la verja de la entrada. Algunas manos trenzan pulseras de colores sobre las rodillas en medio de voces y alguna carcajada adolescente. En esta casa viven temporalmente 50 niños y niñas a partir de los 10 años. Son víctimas de violencia sexual en un programa de la Fundación Renacer, que busca el restablecimiento de sus derechos y curarlos del horror por fuera y por dentro. Algunos han sufrido abusos en su entorno familiar, otros han sido víctimas de explotación -rescatados de cualquier agujero-, y otros vienen de familias vulnerables en los que la prostitución se acepta y se enseña, a veces por generaciones, como una forma de llevar dinero a casa.
El trabajo puertas para dentro es extenuante: huidas, regresos, recaídas, síndromes de abstinencia, culpabilidad, tristeza, ira… El equipo que acompaña a los menores, tutelados por el Estado colombiano, hace un acompañamiento constante y a su vez cuenta con la ayuda de psicólogos para aligerar la enorme carga que tratan de sacar a los niños para poner sobre sus hombros. “Lo más difícil son los que, por mucho afecto que les tengan, los vende o intercambia la mamá o el papá”, explica una trabajadora. Frases como “sal a rebuscarte, si no ganas no comes” o “vaya siquiera a mamarla, pero traiga plata” han perdido su significado en demasiados hogares de la costa Caribe. El matrimonio de sociólogos Raúl Paniagua y Rosa Díaz, de 74 años, con toda una vida dedicada a la niñez cartagenera, lo sabe bien.
En esta zona de Colombia, como en otras del país, la figura paterna es muy débil. “La idea que prevalece es que las mujeres son verracas [fuertes] y sacan a sus hijos adelante mientras hay cierta tolerancia con que los hombres no respondan a sus obligaciones”, explica Paniagua. Durante generaciones, los hijos fueron criados por una red que excedía a las madres: una abuela, una madrina, una vecina con una economía más desahogada. Los Paniagua, sin ir más lejos, tuvieron uno de sangre y nueve “hijos de crianza”. La madre de Rosa, en una imagen garciamarquiana, llegó a criar a 20.
La Cartagena rural
En el corregimiento de Arroyo Grande, a 40 kilómetros de la ciudad, hace un año que empezó a dejarse ver un hombre al que todos se refieren como El Extranjero. En estas zonas rurales vive cerca del 10% de la población cartagenera, en veredas y corregimientos en los que entre el 80% y 90% vive en condiciones de pobreza o de pobreza extrema.
En la zona norte, a la que pertenece Arroyo Grande, el turismo masivo aún no es visible pero cadenas hoteleras y proyectos inmobiliarios hacen planes sobre lo que tradicionalmente son lugares de asentamiento de comunidades negras. Airlin Pérez Carrascal, activista del Movimiento Mujeres Negras y Barriales, alerta de la vulnerabilidad de esta población que siempre ha vivido fuera del radar institucional: “La desigualdad encuentra su lugar más notorio en el cuerpo de la mujer y de la niña negra”.
El Extranjero, un hombre estadounidense al que nadie llama por su nombre, se ha hecho popular en este rincón en el que no se acostumbra a ver turistas. A veces llega, le regala ropa a las niñas y “las saca a pasear”, cuenta una mujer del lugar con suspicacia. El método se repite en otras zonas de la mano de la pobreza. En el barrio Olaya Herrera, con la mayor tasa de criminalidad de la ciudad, es habitual que los activistas que trabajan allí distingan a niñas que en dos meses cambian su forma de vestir, empiezan a usar tenis de marca, llevan al colegio el mejor celular y suben a coches particulares o taxis generando a su paso más envidia que escándalo.