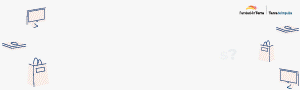Por: Juan Gabriel Vásquez | El PaísHace cuatro años, por estos días, comenzábamos a darnos cuenta de que algo no estaba bien. Llegaban noticias de un virus lejano de comportamiento impredecible, y es fácil olvidar ahora la extensión de nuestra ignorancia: los medios tardaron varias semanas en conseguir conclusiones certeras sobre los modos de transmisión o las maneras de prevenirla, y durante mucho tiempo nos movimos en un mar de incertidumbres cuyos daños tal vez no eran inevitables.
Hubo un momento en que la covid nos puso a hablar de solidaridad; ahora se vota por quienes hacen del individualismo cerril su mejor argumento electoral.
A finales de febrero, después de un breve viaje por España y Portugal, regresé a mi ciudad contagiado sin saberlo. Solo un par de casos se habían documentado en ese momento en la prensa de mi país. Recuerdo muy bien la expresión de preocupación intensa en la cara de los médicos que encontraron en mis radiografías una neumonía agresiva, y ahora sé que nunca me voy a liberar de la rara tristeza de saber que el virus acabó matando al amigo que me lo contagió.
En los meses siguientes, mientras me recuperaba sin secuelas, seguía por las pantallas de nuestro encierro las espirales de miedo y sufrimiento en que se embarcaban nuestras sociedades, y trataba de llegar a una conclusión más o menos fiable sobre las realidades que se nos vendrían encima cuando todo esto terminara. Era la tercera vez, en este siglo todavía joven, que repetíamos ese lugar común: esto va a cambiar el mundo para siempre. Después de los atentados de septiembre de 2001 y la crisis económica de 2008, la pandemia del coronavirus lo trastornaba todo una vez más, sin habernos dejado tiempo siquiera para recuperar la estabilidad perdida, y más bien apilando sus consecuencias sobre las que ya estábamos viviendo. El fenómeno era tan sorprendente, a pesar de no ser para nada inesperado (muchos lo habían anunciado), que no sabíamos cómo hablar de él, y muy pronto comenzamos a explicarlo con los lenguajes que habíamos usado en las crisis precedentes. Nuestros gobiernos hablaron de la pandemia como se habla de una guerra y de la covid como si fuera un enemigo impredecible: un terrorista. Las decisiones desastrosas que llevaron a la debacle financiera de 2008 —la ausencia total de controles estatales, el egoísmo y la codicia convertidos en motor de la economía, las tensiones entre el interés del individuo y el de los mercados— nos prestaron el léxico para discutir nuestras prioridades actuales.
El mundo entero se lanzó a un frenesí de profecías y especulaciones, de bolas de cristal y teorías de la conspiración, y eso era un termómetro visible de nuestras ansiedades: estas generaciones —las nuestras, las de los vivos— no se habían enfrentado todavía a una incertidumbre similar, y había que remontarse a la gripe de 1918 para conseguir una analogía más o menos precisa de lo que vivíamos. “El futuro, por definición, carece de imagen”, escribió Paul Valéry en un tiempo de incertidumbres. “La historia le da los medios para ser pensado”. Pero al mirar la historia nos encontrábamos con un relativo vacío, pues la gripe de 1918, que según algunos mató a más gente que las dos guerras mundiales juntas, no se ha contado tanto ni tan bien como las guerras. Y claro: como nos faltaban los relatos sobre aquel momento pasado, nos era difícil imaginar con precisión lo que vendría después de este momento presente. En abril de 2020, una revista colombiana me pidió aventurar una opinión sobre lo que nos dejaría esta crisis. Tengo que cometer la grosería de citarme a mí mismo para que los lectores entiendan mejor mi argumento. Este párrafo fue mi respuesta:
“No tengo grandes esperanzas: una lectura rápida de la historia sugiere que la humanidad aprende poco de los desastres u olvida pronto lo aprendido. Los países ricos se han pasado los últimos años socavando las políticas públicas que habrían podido ayudarles a enfrentar la pandemia, y los menos ricos, extraviados en la corrupción y las guerras, ni siquiera han podido inventárselas. Navegaremos entre el autoritarismo y el miedo; para evitarnos el dolor por la muerte de seres cercanos, aceptaremos condenar al hambre a millones de seres lejanos. Las economías destrozadas serán el plato de Petri de violencias diversas. Veremos muestras de heroísmo y solidaridad todos los días, pero eso no bastará, porque los valientes y los solidarios no serán quienes elijan a nuestros líderes: serán los engañados por los populismos, los desinformados por las redes, los atemorizados por la pobreza. Elegirán a los Trump y a los Bolsonaro y no echarán a los Ortega o a los Maduro. La pregunta no es tanto qué enseñanzas deja esta crisis, sino cómo preparar nuestras sociedades, empobrecidas y enfrentadas, para la que no vemos todavía. Es como decía Sánchez Ferlosio: vendrán más años malos y nos harán más ciegos”.
Me equivoqué con Bolsonaro y con Trump, que no fueron reelegidos, pero sería imperdonablemente ingenuo pensar que su derrota fue consecuencia de la irresponsabilidad, la incompetencia o el cinismo con que se enfrentaron (o no) a la pandemia. En cualquier caso, ahí tenemos a Trump, virtualmente nominado como candidato republicano a la presidencia; y, a cambio de Bolsonaro, la tragicomedia latinoamericana nos ha regalado a otro payaso de ignorancia orgullosa y profunda antipatía hacia la ciencia, el conocimiento y el sector público: Javier Milei. Nadie puede no recordar que una de las primeras acciones de Trump, al llegar al poder, fue destruir los mecanismos más preparados para enfrentarse a una pandemia: en 2018, desmanteló un programa del Consejo Nacional de Seguridad que se había creado en los años de Obama, cuando el Gobierno recibió duras críticas por su manejo de la crisis del ébola; y ahora sabemos que más tarde, apenas tres meses antes de las primeras infecciones por covid, eliminó un programa de alerta temprana, Predict, y despidió a docenas de científicos que habían logrado identificar 160 virus susceptibles de provocar una pandemia. Milei, por su parte, ha prometido desmantelar el Estado, comenzando por la salud pública, y desde muy pronto puso en la mira a los científicos: prometió privatizar el Conicet, que fabricó pruebas de anticuerpos en tiempo récord, y luego, refiriéndose a los científicos, se permitió preguntar: “¿Qué productividad tienen?”
Hubo un momento del año 2020 en que la pandemia nos puso a hablar de solidaridad, de responsabilidad ciudadana, de cuidarnos los unos a los otros; ahora se vota por quienes explícitamente hacen del individualismo cerril y aun de la crueldad con los más vulnerables su primer argumento electoral, y el que mejor vende. La pandemia, pensaron los idealistas, demostró la utilidad de la cooperación de las naciones y la interdependencia en lugar del aislamiento, pero lo que dejó fue un auge imparable de nacionalismos y nativismos de diverso cuño. (Las epidemias han tenido siempre una relación estrecha con la xenofobia). La pandemia, finalmente, obligó a las sociedades a considerar de nuevo la influencia en sus vidas de un Gobierno sólido y competente, con instituciones capaces de responder en caso de emergencia y de reparar con fondos públicos los destrozos de las economías privadas. Todo esto es anatema para los adalides del sálvese quien pueda.
Hace cuatro años, el más irritante de los idealismos era el que veía la pandemia como un rito de paso, un reto que nos haría mejores o del que nuestras sociedades saldrían reforzadas. Nada de eso ha ocurrido. La pandemia es un territorio de paradojas, de contradicciones, de oportunidades perdidas. Tal vez la única lección posible comience por darnos cuenta de esto.
Las opiniones expresadas de los “columnistas” en los artículos de opinión, son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan la línea editorial de Diario El Mundo.