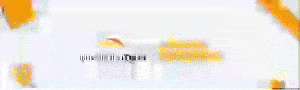Por: Marta Peirano | El País“El hombre moderno hereda toda la belicosidad innata y todo el amor por la gloria de sus antepasados —decía William James en la Universidad de Stanford en 1906—. Mostrar la irracionalidad y el horror de la guerra no tiene ningún efecto sobre él. Los horrores son lo que lo fascina”. Esa fascinación es nuestra primera debilidad. Romantizamos el apocalipsis, un subproducto de la popularidad del género apocalíptico en el cine y la televisión. La segunda es que, de tanto romantizarlo, no sabemos prepararnos para la crisis real. Los pocos que se preparan de forma obsesiva (nombre en código: “preppers”), lo hacen en modo apocalipsis zombi, como si el resto de la población se convirtiera de pronto en el enemigo y la supervivencia dependiera de protegerse de los demás. La experiencia, sin embargo, demuestra una y otra vez que la mejor forma de resiliencia es la cooperación. Necesitamos protocolos de gestión de crisis capaces de minimizar el pánico y la desinformación, empezando por una comunicación clara, oportuna y eficiente.
El borrador de la nueva estrategia con la que la UE quiere reforzar la prevención, seguimiento y respuesta a las emergencias climáticas y bélicas dice que casi la mitad de los europeos (49%) no se sienten bien informados sobre los riesgos de desastre que podrían afectarles y el 65% dice que necesita más información para prepararse ante desastres o emergencias. No es por falta de experiencia, infraestructura o pautas específicas. Una vez confirmada la existencia y la naturaleza de un desastre, el primer protocolo consiste en activar el equipo de comunicación de emergencia para alertar a toda la población. La redundancia es clave; la alerta debe salir a través de todos los canales disponibles, incluyendo la radio y la televisión. En la dana comprobamos que el sistema de Alerta de Protección Civil EsAlert tiene vacíos, por una mezcla de incompatibilidad con algunos móviles, falta de cobertura o mala configuración, especialmente en las zonas rurales. Técnicamente, podemos ampliar el rango y el alcance a través de los sistemas Radio Data System (RDS), Digital Audio Broadcasting (DAB) y la TDT. Una vez advertido el desastre, el segundo protocolo consiste en informar a la población del estado de peligro y las tareas de rescate y reconstrucción; y facilitar instrucciones claras de comportamiento. Se aspira a una multiplicidad de canales pero, si un ciberataque o un conflicto armado desarticula la red de telecomunicaciones, hay una tecnología que todo el mundo tiene en casa, sobrevive a casi cualquier incidencia, y consume muy poca electricidad: la radio. No hace falta para aprovecharla que todos nos hagamos radioaficionados. Basta con mantener una infraestructura local que se active en el momento apropiado, centrada en un grupo de personas entrenadas para coordinar los esfuerzos de todos los demás. También conviene acelerar una red satelital europea que no pertenezca a Elon Musk.
Tenemos esa infraestructura. A diferencia de otros países, España mantiene viva su radio de onda corta y satelital, la navaja suiza de la comunicación en tiempos de crisis. Tenemos EMER, la Red Radio de Emergencia, un grupo de radioaficionados voluntarios coordinado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. Su papel es proporcionar apoyo en comunicaciones durante catástrofes naturales, accidentes graves, ataques masivos y otras emergencias, cuando las redes convencionales sufren cortes de energía, o quedan inutilizadas por daños en las infraestructuras. Aunque realizan simulacros anuales de emergencias, prácticas de comunicación en condiciones adversas y coordinación rutinarias con otros cuerpos de emergencia, están virtualmente desatendidos en términos de recursos, y son unos completos desconocidos para la población civil.
Es posible garantizar una respuesta eficaz en situaciones críticas, incluso en entornos de bajo presupuesto. Cuba lleva décadas perfeccionado su rutina de gestión de huracanes, por pura necesidad. Entre 1981 y 2010, el promedio anual de incidencias en la cuenca del Atlántico Norte era de 12 ciclones con nombre, de los cuales 6 alcanzaban la categoría de huracanes. La década siguiente, este promedio aumentó a 14 ciclones y 7 huracanes por temporada. Practicar una rutina altamente eficiente les permite sobrevivir al desastre sin perder vidas. La clave es el “Ejercicio Meteoro”, una simulación anual de tres días en los que la población cubana ensaya sus posiciones en coordinación con el ejército, antes de que venga el huracán. Y empieza activando a la mayor red de radioaficionados fuera de Rusia, encargados de garantizar las telecomunicaciones de forma jerarquizada, por bloques y distritos, hasta que se va el ciclón.
Hay más ejemplos. Desde el tsunami, Japón tiene uno de los sistemas de alerta temprana sísmica más avanzados del mundo, pero también realiza simulacros anuales, como el Ejercicio Nacional de Prevención de Desastres, cada 1 de septiembre. Chile ha equipado al Centro Sismológico Nacional (CSN) y la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) con sistemas de alerta temprana, pero también practica simulacros de evacuación ante tsunamis en zonas costeras. En Filipinas, el Programa de Preparación para Desastres Naturales cuenta con rutinas de entrenamiento comunitario y educación pública. Cada país se prepara para el desastre más probable: Holanda se prepara para inundaciones, India para olas de calor. La clave es dar con la combinación adecuada de tecnología, educación pública e infraestructura capaz de facilitar la coordinación de la población civil con los recursos del gobierno, sin apagones ni vacíos territoriales.
España tiene la ventaja de contar con una red distribuida de instituciones vinculadas a los barrios, capaces de centralizar la tecnología necesaria, ofrecer los entrenamientos correspondientes y centralizar los esfuerzos para preparar a la población. Son los colegios, institutos, bibliotecas y ambulatorios. Son los nodos potenciales de una red de resiliencia comunitaria capaz de protegerse y apoyarse mutuamente en casi cualquier situación.
Las opiniones expresadas de los “columnistas” en los artículos de opinión, son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan la línea editorial de Diario El Mundo.