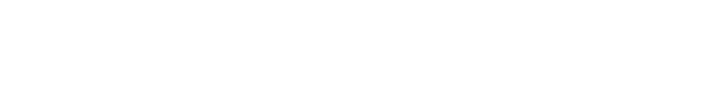Por: The EconomistA veces, en guerras y revoluciones, el cambio fundamental llega de golpe. Más a menudo, llega sigilosamente. Así ocurre con lo que llamamos “nacionalismo económico” (homeland economics), una ideología proteccionista, muy subvencionada y muy intervencionista, administrada por un Estado ambicioso. La fragilidad de las cadenas de suministro, las crecientes amenazas a la seguridad nacional, la transición energética y la crisis del coste de la vida han exigido la intervención de los gobiernos, y con razón. Pero cuando se los agrupa a todos, queda claro hasta qué punto se ha dejado de lado sistemáticamente la presunción de mercados abiertos y gobiernos limitados.
Para este periódico, se trata de una tendencia alarmante. Fuimos fundados en 1843 para defender, entre otras cosas, el libre comercio y un papel modesto del gobierno. Hoy estos valores liberales clásicos no sólo son impopulares, sino que están cada vez más ausentes del debate político. Hace menos de ocho años, el Presidente Barack Obama intentaba adherir a Estados Unidos a un gigantesco pacto comercial en el Pacífico. Hoy, si defiendes el libre comercio en Washington, te tacharán de ingenuo sin remedio. En el mundo emergente, te pintarán como una reliquia neocolonial de la época en que Occidente sabía más.
El nacionalismo económico acabará siendo una decepción. Diagnostica mal lo que ha ido mal, sobrecarga al Estado con responsabilidades inasumibles y estropeará un periodo de rápidos cambios sociales y tecnológicos. La buena noticia es que acabará provocando su propia desaparición.
En el centro del nuevo régimen está la idea de que el proteccionismo es la forma de hacer frente a los embates de los mercados abiertos. El éxito de China convenció a la clase trabajadora occidental de que tenía mucho que perder con la libre circulación de mercancías a través de las fronteras. La pandemia del virus Covid-19 hizo que las élites pensaran que había que “desproteger” las cadenas de suministro mundiales, a menudo trasladando la producción más cerca de casa. El ascenso de China bajo el “capitalismo de Estado”, con su desprecio por el comercio basado en normas y su desafío al poder estadounidense, fue aprovechado en las economías ricas y emergentes como justificación para la intervención.
Este proteccionismo va acompañado de un aumento del gasto público. La industria absorbe subvenciones para impulsar la transición energética y garantizar el suministro de bienes estratégicos. Las cuantiosas ayudas a los hogares durante la pandemia han aumentado las expectativas sobre el Estado como baluarte contra las desgracias de la vida. Los gobiernos español e italiano están incluso rescatando a prestatarios que no pueden hacer frente al creciente coste de las hipotecas.
E, inevitablemente, las ayudas estatales van acompañadas de una mayor regulación. La defensa de la competencia se ha vuelto activista. Los reguladores vigilan los mercados nacientes, desde los juegos en la nube hasta la inteligencia artificial. Como los precios del carbono siguen siendo demasiado bajos, los gobiernos acaban microgestionando la transición energética por decreto.
Esta mezcla de protección, gasto y regulación tiene un alto coste. Para empezar, es un error de diagnóstico. En efecto, la mutualización de los riesgos es una función esencial de los gobiernos. Pero no todos los riesgos: para que los mercados funcionen, las acciones deben tener consecuencias.
En contraste con la opinión aceptada, el covid y la guerra de Ucrania han demostrado que los mercados hacen frente a los choques mejor que los planificadores. El comercio globalizado hizo frente a enormes oscilaciones en la demanda de los consumidores: el tráfico en los puertos estadounidenses en 2021 fue un 11% superior al de 2019. En 2022, la economía alemana repitió el truco, sin sufrir ninguna calamidad al cambiar rápidamente del gas ruso a otras fuentes de energía. Por el contrario, los mercados dominados por el Estado, como el suministro de proyectiles para Ucrania, siguen pasando apuros. Al igual que las viejas quejas sobre el comercio con China -que ha impulsado los ingresos reales de los estadounidenses-, las quejas sobre la supuesta fragilidad de la globalización han construido una catedral del miedo sobre un grano de verdad.
Otro defecto del nacionalismo económico es sobrecargar al Estado. Los gobiernos pierden toda moderación justo cuando necesitan recortar el gasto social. El envejecimiento de la población lastra los presupuestos con facturas adicionales en pensiones y sanidad. La subida de los tipos de interés lo empeora todo. Tras una crisis del mercado de bonos en 2022, el gobierno de derechas británico está subiendo los impuestos, en proporción al PIB, más que en ninguna otra legislatura de la historia del país. A medida que aumentan los rendimientos de los bonos a largo plazo, la endeudada Italia se tambalea de nuevo. La creciente factura del servicio de la deuda de Estados Unidos probablemente igualará su máximo histórico antes del final de la década, lo que da testimonio de la fragilidad fiscal de la nueva era.
El defecto menos visible, pero potencialmente más costoso, es que el nacionalismo económico es un instrumento romo en una época de cambios rápidos. Las transiciones energética y inteligencia artificial son demasiado grandes para que cualquier gobierno pueda planificarlas. Nadie conoce las formas más baratas de descarbonizar o los mejores usos de las nuevas tecnologías. Las ideas deben ser probadas y canalizadas por los mercados, no gobernadas por listas de control desde el centro. Una regulación excesiva inhibirá la innovación y, al aumentar los costes, hará que el cambio sea más lento y doloroso.
Las opiniones expresadas de los “columnistas” en los artículos de opinión, son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan la línea editorial de Diario El Mundo.