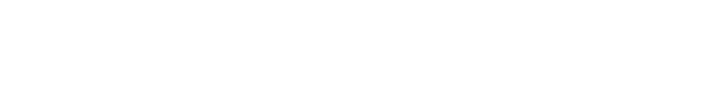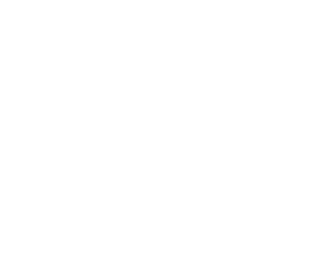Es inusual que una misma generación viva dos grandes crisis, pero es lo que ha pasado con la de 2008-2012 y la que se desató con la pandemia.
Por El País
La política económica ha experimentado una gran reorientación durante los últimos años. El tiempo de excepción que hemos atravesado –primero por la pandemia y después por la guerra en Ucrania– ha llevado a tomar medidas extraordinarias. Ahora bien, ¿podemos decir que hemos entrado en un nuevo paradigma de política económica? Revisar nuestra historia reciente puede ayudar a contestar esta pregunta.
Es muy inusual que una misma generación viva dos grandes crisis económicas en un breve periodo de tiempo, pudiendo así compararlas. Pero eso es precisamente lo que nos ha sucedido con la crisis financiera de 2008-2012 y la pandemia del Covid-19, en las que se aplicaron medidas radicalmente distintas.
Durante la Gran Recesión dos ideas guiaron la política económica: la “austeridad expansiva” y la “devaluación interna”. Por un lado, los recortes en la inversión y el gasto público debían propiciar una mayor estabilidad financiera y, con ello, una rápida recuperación, al tiempo que la desreglamentación laboral y la reducción salarial mejorarían la competitividad externa.
Sin embargo, la aplicación conjunta de estas dos ideas fracasó, llevando a una década perdida: en 2018 aún no se había recuperado el nivel de empleo que España tenía diez años antes. Los recortes salariales y del Estado del Bienestar generalizaron el malestar social y prolongaron innecesariamente la recesión.
A la crisis del Covid-19 se le hizo frente de forma diametralmente opuesta. El Gobierno de coalición impulsó una política fuertemente expansiva, con el objetivo de sostener la demanda, las empresas y el empleo. Paralelamente, los estados de la UE mutualizaron su deuda para acometer un ambicioso Plan de Recuperación. La economía keynesiana se tomaba así su venganza intelectual sobre Alesina.
En España, este giro en la política económica no se limitó al ámbito fiscal, sino que fue más allá. En materia laboral, en lugar de aceptar los despidos como mecanismo de ajuste, se apostó por los ERTE, siguiendo el modelo del kurzarbeit alemán: con dinero público se sostuvo la reducción de jornada de los trabajadores. En lugar de impulsar una nueva reforma laboral que –como las de 2001, 2010 y 2012– siguiese abaratando y flexibilizando el despido, se optó por una reforma –la de 2020– que prohibió las figuras contractuales que generaban la precariedad laboral. Y en lugar de mantener casi congelado el SMI, como hizo Rajoy durante su mandato, la coalición progresista lo elevó un 50%.
Esta nueva política económica se adentró asimismo en el territorio de la industria, dejando atrás el viejo mantra de que la mejor política industrial es la que no existe, la que impulsa el propio mercado. Así, a través de los PERTE se ha ido recogiendo el planteamiento de Mariana Mazzucatto de impulsar grandes misiones focalizadas en sectores con particular capacidad de innovación, transformación y arrastre del tejido productivo, para modernizarlo.
Durante la legislatura anterior se dieron también los primeros pasos de una reforma tributaria orientada a elevar el nivel de ingresos públicos de la economía española –acercándolo a la media de la UE–, y se reforzó nuestro sistema de protección social. Mientras que en la Gran Recesión nuestro país recortaba prestaciones, en mitad de la pandemia nacía el Ingreso Mínimo Vital (una ayuda que debe ser mejorada, pero que ha supuesto un indudable paso adelante para construir una red de último recurso para la ciudadanía). Mientras que en la Gran Recesión se desvinculaban las pensiones del IPC, en la pasada legislatura se aseguraba la capacidad adquisitiva de los pensionistas, con una reorientación de las reformas hacia la mejora de los ingresos de la Seguridad Social, y no hacia el recorte de prestaciones.
A finales del 2021 nuestra economía dejaba atrás el impacto de la pandemia. Sin embargo, el estallido de la guerra en Ucrania –y el consiguiente incremento de los costes energéticos internacionales– volvió a situarnos en febrero de 2022 ante un enorme reto. Se asumió rápidamente que el combate contra la inflación no podía descansar en la política monetaria ni en las recetas convencionales, y la regulación del mercado eléctrico mayorista –mediante el tope al gas– permitió controlar el incremento de precios que este sector irradiaba hacia el resto de la economía.
Todos estos nuevos desarrollos de política económica –de corte nítidamente keynesiano– no han estado exentos de problemas, lógicamente, pero han demostrado en todo caso una notable eficacia para cumplir con los objetivos previstos: el empleo tardó apenas año y medio en alcanzar el nivel previo a la pandemia, y no diez años como pasó con la crisis financiera; hemos asistido a una rápida reducción de la temporalidad (de 9 puntos porcentuales) tras la última reforma laboral, sustituyéndose un millón y medio de empleos temporales por indefinidos; el aumento del SMI ha sido compatible con un fuerte ritmo de creación de puestos de trabajo; la desigualdad en 2023 –según el índice de Gini– era inferior a la que existía antes de la pandemia; la inflación se redujo 8 puntos en apenas un año; y el déficit público ha pasado del 10% del PIB en 2020 a terminar el año 2023 en el entorno del 4% (un ritmo de reducción más rápido que el que se consiguió con los recortes de Rajoy).
Las diferencias en la gestión de ambas crisis son enormes. ¿Se puede afirmar entonces que asistimos al nacimiento de un nuevo paradigma de política económica? ¿Hemos dejado atrás la fase neoliberal en la gestión de la economía?
Parece más bien que nos ubicamos en una suerte de interregno, en el que conviven signos de superación de la vieja política económica neoliberal con elementos inconfundibles de ortodoxia. Pocos economistas discutirían hoy la utilidad de los ERTE o de una política fiscal expansiva en momentos de crisis; o la necesidad de un “estado emprendedor”, o de un tipo mínimo efectivo en el Impuesto de Sociedades que evite el dumping fiscal. Y, al mismo tiempo, la mayoría de los economistas mantienen intacta la convicción de que la inflación debe controlarse mediante una política monetaria contractiva (aun a costa de llevar a la Eurozona al borde de la recesión), o de que es necesario fijar estrictas reglas fiscales en la UE (aunque se socaven con ello algunas inversiones públicas cruciales a medio y largo plazo).
Un periodo en el que conviven distintos paradigmas de política económica es siempre interesante desde el punto de vista de la discusión intelectual. Pero desdeñar las lecciones aprendidas durante estos años y volver a las viejas certezas de la ortodoxia neoliberal será de muy poca ayuda para acometer los retos que nuestras economías tienen por delante.