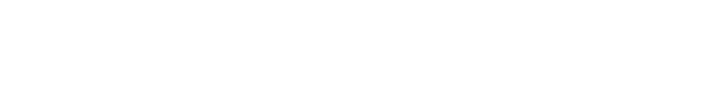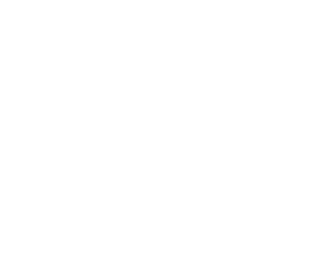Los monarcas británicos viajan a Edimburgo, para recibir las joyas de la corona y reforzar los vínculos con un territorio donde el independentismo ha cobrado fuerza en los últimos años.
Por El País
La Royal Mile (Milla Real) es la arteria central de la parte vieja de Edimburgo. Une el castillo que vigila la ciudad desde su imponente altura con el palacio de Holyrood, la residencia oficial de los monarcas británicos en la capital escocesa. Es un desfiladero estrecho con casas de piedra a los lados y acera de adoquines, donde el eco hace que cada grito de protesta suene con el doble de fuerza. Carlos III y Camila de Inglaterra han podido escuchar este miércoles claramente, cuando descendían de su Rolls Royce granate —claret, el color oficial de la casa real— para entrar a la catedral de St. Giles, los gritos de las decenas de simpatizantes de la organización antimonárquica Republic: “Not my king, not my king!” (República: No es mi rey, no es mi rey).
La presencia policial a lo largo del trayecto ha sido amplia, pero a diferencia de la ceremonia de coronación del pasado mes de mayo en Londres, ni se han intentado esconder las protestas tras chapas de metal ni se ha detenido a sus organizadores. Y la BBC ha sido generosa a la hora de mostrar la presencia de disidentes o de permitir que se oyeran sus consignas.
Junto a Carlos y Camila, han viajado hasta la capital escocesa los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina.
La jerga popular llama a la ceremonia de Edimburgo la “coronación escocesa”, aunque no lo sea realmente. Coronación solo hay una, y la de Carlos III tuvo lugar el 6 de mayo en la abadía de Westminster. El monarca participa estos días en la llamada “Semana de Holyrood”, dedicada a la celebración de la cultura escocesa, de sus tradiciones, su historia y su orgullo de nación. En ese sentido, tiene algo de broche definitivo en la consagración del nuevo rey. Antes de que Carlos y Camila llegaran a la catedral, lo habían hecho, a bordo de otro Rolls Royce, los llamados Honores de Escocia, las joyas de la corona más antiguas de Gran Bretaña. La corona, el cetro y la espada de estado o espada isabelina. La regalía escocesa con la que fueron coronados María I o Jacobo VI.
Las joyas ocultas durante siglos en el castillo para preservarlas de la ira republicana de Oliver Cromwell, redescubiertas en 1818 por un grupo de investigadores que incluía al escritor Walter Scott, símbolo escocés por excelencia.
“Todo esto es parte intrínseca de aquello que hace que una nación sea una nación. Es algo intrínseco a su identidad, su historia y su cultura. Y Carlos está muy orgulloso de las culturas y tradiciones británicas y escocesas”, defendía con entusiasmo en la BBC la profesora de Historia de la Universidad de St. Andrews.
Como en la ceremonia de Londres, un rey de naturaleza tradicionalista es consciente de la necesidad de modernizar y popularizar, en dosis homeopáticas, los ritos monárquicos, por muy milenarios que sean. La llamada Procesión del Pueblo, compuesta por profesores de escuela, bomberos, miembros de la guardia costera, médicos, enfermeros, empleados de correos y hasta un inmigrante al que se ha concedido el derecho de asilo en territorio escocés, han desfilado por la Milla Real antes de que saliera del castillo el cortejo real. Detrás de ellos, 700 miembros de las fuerzas armadas y decenas de caballos grey, de las caballerizas reales de Edimburgo. A ambos lados de la calle, miles de ciudadanos asistían al desfile. Por entusiasmo, curiosidad o devoción monárquica. Cada uno con sus propias razones, pero parte de una minoría en una ciudad que, como ocurrió también en Londres, disfrutaba del día festivo pero no desbordaba entusiasmo por la llegada de los monarcas.
Rito antiguo, invitados nuevos
Los tres símbolos del poder —la corona, el cetro y la espada— han sido presentados por separado a Carlos III, al que se juraba lealtad y se reclamaba que obedeciera y defendiera las leyes escocesas. “Con la ayuda de Dios, lo prometo”, repetía el monarca en cada ocasión.
Poco antes, el ministro principal de Escocia, Humza Yousaf, musulmán de ascendencia paquistaní y líder del independentista SNP, leía un salmo del Viejo Testamento. “Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos”. Yousaf acaba de retomar los planes de su antecesora, Nicola Sturgeon, para impulsar la consulta de secesión de Escocia del resto del Reino Unido. Pero el partido, sometido a una investigación por sus presuntos manejos financieros irregulares, vive días de incertidumbre y debilidad. La causa de la independencia escocesa pasa por un necesario tiempo muerto. Y, curiosamente, en los planes de separación del SNP siempre se ha incluido la idea de que Escocia siga formando parte de la monarquía británica, y de que Isabel II (entonces) o Carlos III (ahora) continuaran siendo sus jefes de Estado.
Representantes del islamismo, el hinduismo, el judaísmo y el budismo han participado también en el servicio religioso de acción de gracias celebrado en la catedral. Los presentes en la ceremonia en St. Giles han cantado juntos el God Save the King una vez que se ha presentado ante los monarcas la llamada Piedra del Destino, la roca de 150 kilos donde los reyes escoceses eran coronados. El símbolo de la soberanía escocesa. La misma piedra que permaneció en la abadía de Westminster, y que un grupo de estudiantes escoceses partió en dos al intentar robarla en 1950. La misma que Tony Blair devolvió al castillo de Edimburgo cuando se concedió a Escocia la autonomía política en 1996. La misma que regresó a Londres el pasado 6 de mayo y fue colocada de nuevo bajo el trono de Eduardo el Confesor para la coronación de Carlos III.
Veintiún salvas de cañón disparadas desde el patio de armas del castillo, y el sonido de las gaitas, han despedido a Carlos de Inglaterra y a Camila en su viaje hasta el palacio de Holyrood. Atrás quedaban los gritos de protesta en las calles, confundidos entre la música, el bullicio callejero y una cierta indiferencia civilizada.